Por el Dr. Jonathan Latham, 19 de febrero de 2026
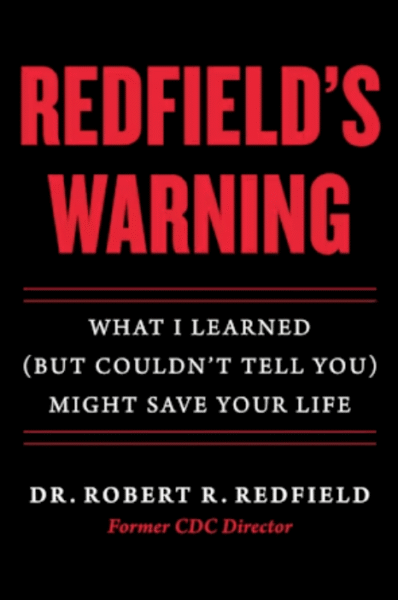
Es un hecho notable que, a pesar de su supuesto énfasis en la ciencia, nadie de los que lideraron la respuesta de Estados Unidos a la pandemia en su primer año, ni Robert Redfield, ni su colega Deborah Birx, ni sus némesis Tony Fauci, Alex Azar y Scott Atlas, tuviera la titulación estándar que se espera de un científico, un doctorado. Tampoco ninguno de ellos tenía una carrera investigadora especialmente excepcional. Entonces, ¿qué cualidades les llevaron a la cima?
A mitad de su nuevo libro, Redfield’s Warning, Robert Redfield, que era director de los CDC estadounidenses cuando estalló la COVID-19, relata una acalorada reunión con su jefe, el secretario de Salud Alex Azar. La reunión, que tuvo lugar al principio de la pandemia, enfrenta a Redfield, que se resiste a la expectativa de Azar de que Morbidity and Mortality Weekly (MMWR), la principal revista científica interna de los CDC, cumpla con el deseo de Azar de minimizar la gravedad de la pandemia. Redfield le dijo a Azar que MMWR sigue un estricto proceso científico y, por lo tanto, es independiente incluso de él. Este incidente es interesante desde múltiples puntos de vista.
En primer lugar, Redfield se sitúa en su libro como un defensor de la verdad y un seguidor de la ciencia. Hay buenas razones para pensar que Redfield estuvo a la altura de este objetivo mejor que casi cualquier otro líder científico estadounidense durante la pandemia. Sin embargo, el libro de Redfield no tiene referencias ni notas al pie, ni siquiera un índice, por lo que es difícil o imposible verificar nada de lo que escribe o concluye. Dado que un elemento clave de la buena metodología científica es proporcionar un rastro de pruebas, esto es frustrante, por decir lo menos. Sin duda, esto disminuye la confianza en sus juicios. En segundo lugar, como líder cuya trayectoria se remonta al sida en la década de 1980 y a su dinámica política igualmente controvertida sobre la gravedad con la que debía presentarse la pandemia al público, resulta extraño que Redfield, que acabó siendo prohibido en la televisión, excluido del proceso de asesoramiento y luego perdiendo su trabajo por completo, careciera de una respuesta más sutil que la simple rebeldía que retrata. El lector se queda con la duda de cuántas de las decisiones científicas más críticas se toman no sopesando las pruebas, sino mediante un proceso de gritos y réplicas.
En tercer lugar, el incidente sirve para recordar un hecho muy básico en el gobierno que, tal vez porque no es muy tranquilizador, a menudo se pierde de vista. A los gobiernos les gusta presentarse como seguidores de la ciencia y, naturalmente, esto lleva a la gente a esperarlo. Sin embargo, también debemos ser conscientes de la intensa presión a la que suelen estar sometidos los asesores científicos para que adapten sus consejos o los inventen de la nada, y de cuánto tiempo pueden aguantar los asesores científicos que no están dispuestos a comprometer su profesión. Así, mientras Fauci y Francis Collins (director de los NIH) conservaron sus puestos durante décadas, Redfield fue rápidamente destituido. Al preguntarse por qué vías se corrompe la ciencia, historiadores, sociólogos y otros han documentado en ocasiones los efectos distorsionadores que tienen sobre ella los defectos personales, como la vanidad (Waller, 2002), los efectos de los prejuicios sociales, como el patriarcado (Harding, 1986), o la ambición financiera (Krimsky, 2003). Pero la institucionalización cada vez mayor de la ciencia, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, ha creado una fuente de presión que suele estar bastante oculta: la manipulación desde arriba con el fin de facilitar la vida de los asesores. Así, mientras muchos se preguntan si la ciencia es más corrupta que antes, rara vez tienen en cuenta el moldeado deliberado y acumulativo de la ciencia por parte de sus propios líderes, cuando puede que sea incluso la influencia corruptora más problemática de todas.
Redfield llegó a creer que el SARS-CoV-2 procedía casi con toda seguridad del Instituto de Virología de Wuhan, donde se había creado. Sin duda, la manipulación genética peligrosa e innecesaria de los virus merece una advertencia. Sin embargo, Redfield podría haber ofrecido muchas otras advertencias más genéricas. En los primeros días de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud creó una prueba para la COVID-19 que se utilizó ampliamente fuera de los Estados Unidos. El CDC de Redfield la ignoró y desarrolló la suya propia. La FDA estadounidense se negó a validar la prueba de los CDC, lo que dejó a los Estados Unidos, meses después del inicio de la pandemia, sin ninguna prueba. Redfield no menciona este desastroso episodio, a pesar de que destruyó la posibilidad de rastrear o prevenir infecciones. Probablemente nada es tan crítico en una pandemia como disponer de una buena prueba y, sin embargo, pocas cuestiones fueron tan controvertidas o tan mal gestionadas. Los problemas son profundos. En la virología académica, la detección de virus es una práctica habitual, pero las pruebas académicas no están diseñadas para pandemias. En un brote, lo que realmente importa es si una persona es contagiosa o si es inmune, no si tiene un virus detectable o no. Hay una gran diferencia entre estos dos estados. Sin embargo, las pruebas de COVID-19 siguieron centrándose en la cuestión de la presencia o ausencia que preocupa al mundo académico, lo que significa que se trató erróneamente a las personas como contagiosas, se las confinó innecesariamente y, a menudo, se les impidió trabajar, incluso en servicios esenciales. Esta lección específica podría haberse aprendido durante el brote de ébola en África Occidental en 2014, pero aparentemente no fue así. En ese brote, los investigadores estadounidenses (con doctorados reales) no lograron desarrollar pruebas oportunas y eficaces, lo que contribuyó enormemente a la propagación innecesaria de la epidemia. Una lección más amplia que se puede extraer de esto es que los investigadores a menudo no lograron salir de su estrechez académica cuando la pandemia que habían predicho llegó realmente.
En las últimas páginas, Redfield sostiene que los líderes del sector sanitario perdieron la confianza de la población, principalmente por su falta de franqueza. Pero es difícil ver qué nivel de franqueza pueden ofrecer realmente. Cuando líderes modernos como Azar insisten en crear narrativas egoístas a corto plazo, excluyendo otras cualidades que antes se asociaban con un liderazgo positivo —principios, visión, humildad o integridad—, entonces esperar que sus subordinados lo hagan mejor es sin duda ingenuo. Redfield observó este fallo en casi todas partes, desde Trump hacia abajo. Debemos estar agradecidos de que lo señale. Pero solo aprecia en cierta medida que no decir la verdad puede tener otras causas, como un escepticismo insuficiente, y que esta insuficiencia podría aplicarse también a él mismo. Así, otro fallo frecuente en las democracias occidentales es la falta de voluntad o la incapacidad de los líderes para cuestionar los consejos de los expertos que se les ofrecen y que se espera que utilicen y transmitan. Cuando a Redfield le dicen que la vacuna de Pfizer tiene una «eficacia del 95 %», no expresa ninguna duda. Y, como todos los demás, asumió, erróneamente, que las personas asintomáticas no podían transmitir la COVID-19. También afirma con certeza que el VIH se propagó a partir de chimpancés salvajes. No admite ninguna duda al respecto, a pesar de que no hay pruebas específicas ni una teoría coherente que explique por qué surgieron tres brotes de VIH en los años sesenta y setenta, pero ninguno en los millones de años de coexistencia entre humanos y monos antes o después.
Vale la pena considerar aquí, ya que es bastante importante, lo que implicaría un escepticismo adecuado. Para ser un líder escéptico, Redfield habría necesitado disponer de tiempo y conocimientos casi ilimitados (durante una pandemia). Alternativamente, podría haber delegado las funciones escépticas en subordinados específicos. O podría haber heredado una agencia en la que el pensamiento crítico y el escepticismo fueran parte de la cultura, por así decirlo. Dichas cualidades pueden parecer poco realistas, pero el mito central de la ciencia es que ese estado de ánimo impregna todas sus instituciones. Pero solo es un mito, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto. La diferencia entre la ciencia de la respuesta a la pandemia y la ciencia cotidiana normal no era que la pandemia de COVID-19 fuera especial. Más bien, a lo largo de la pandemia prevaleció la ciencia institucional normal, es decir, una ciencia de mala calidad, opaca, interesada, politizada, basada en suposiciones y engreída. Los científicos mostraron exactamente los defectos que la ciencia afirmaba no tener. Lo que distinguió a la pandemia fue que, cuando la realidad, en forma del virus COVID-19, contradecía sus pronunciamientos, como solía hacer de forma habitual y a menudo rápida, las redes sociales (y en su mayoría no los medios de comunicación tradicionales) lo señalaban sin piedad. Así se dañó gravemente la confianza del público en la ciencia. Pero aunque los científicos se lo hicieron en gran medida a sí mismos, la narrativa actual culpa solo al mensajero: las redes sociales.
Referencias:
Sandra Harding (1986) La cuestión científica en el feminismo, Cornell University Press.
Norriss Hetherington (1988) Ciencia y objetividad, Iowa University Press.
Sheldon Krimsky (2003) La ciencia en el interés privado, Rowman and Littlefield.
John Waller, 2002 Ciencia fabulosa, Oxford University Press.
———————-